Más allá del algoritmo: el valor de lo humano en la era de la IA
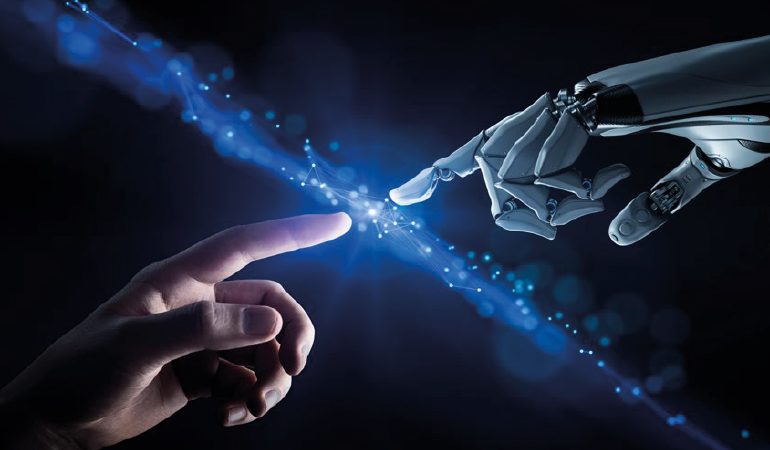
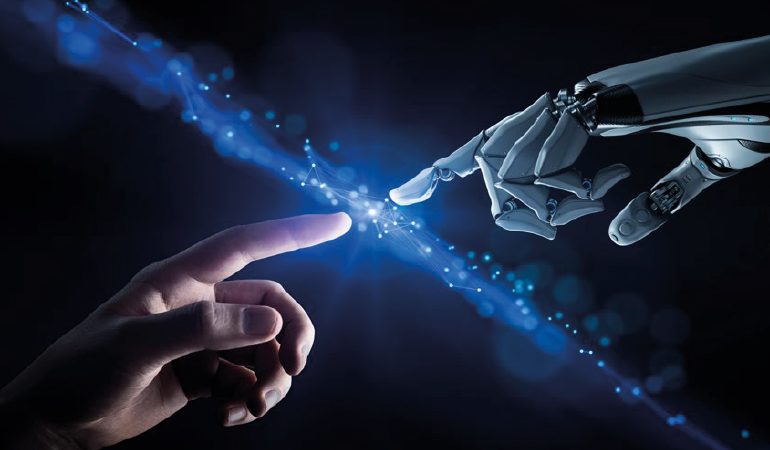
Dr. Mario Sarian González
Docente Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile
Miembro del Grupo de Investigación EU & Ethics Governance of the Artificial Intelligence Universidad Pontificia de Salamanca, España
En el contexto actual, donde las tecnologías parecen ir más rápido que nuestra capacidad para comprenderlas, nos enfrentamos a una pregunta inquietante tanto a nivel cotidiano como a nivel académico o especializado: ¿la inteligencia artificial reemplazará algún día a la inteligencia humana? Esta interrogante, lejos de ser solamente técnica, toca aspectos éticos, sociales y profundamente humanos.
A menudo la fascinación por los méritos de la inteligencia artificial, como su velocidad, su precisión y su capacidad para aprender patrones complejos, nos hace olvidar algo esencial: detrás de cada algoritmo e instrucción binaria, hay una lógica o intención humana. Cada línea de código es escrita por personas, con valores, intereses y objetivos particulares, y es que la inteligencia artificial no nace espontáneamente. Esta se construye y entrena, por tanto, refleja a quienes la crean junto a sus estructuras y paradigmas.
Desde esa perspectiva, no se trata de oponer dos formas de inteligencia, como si fueran rivales en una competencia, sino de comprender que estamos frente a una nueva herramienta que, como todas, puede ser usada para el bien o para el mal según quien la use, y ahí es donde entra en juego nuestra responsabilidad. La inteligencia humana, esa que no sólo calcula y razona, sino que siente, imagina y se conmueve, es la única capaz de decidir hacia dónde queremos que nos lleve esta revolución tecnológica.
Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, recordó en diversas intervenciones públicas que el verdadero progreso no se mide únicamente por los logros técnicos, sino por su impacto en la dignidad humana y en el cuidado del planeta. En su encíclica ‘Laudato Si’ (Alabado seas), advierte con claridad que “la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder”, y sin duda, acierta. Si permitimos que la inteligencia artificial tome decisiones sin la debida supervisión humana, corremos el riesgo de aceptar determinaciones que, aunque eficientes desde el punto de vista empresarial u operativo, ignoren valores fundamentales como la justicia, la ética o la inclusión. La tecnología, en su forma más elevada, debe estar al servicio del ser humano y no al revés.
Es cierto que la inteligencia artificial puede hacer cosas que antes parecían reservadas sólo a las personas. Puede escribir textos, crear retratos, reconocer rostros, diagnosticar enfermedades y gestionar sistemas complejos como los empresariales. Pero todavía no puede sentir empatía frente al dolor, ni maravillarse con la belleza de la creatividad humana, ni cambiar de opinión al escuchar a otro ser humano con una historia o cosmovisión distinta.
La inteligencia humana, a pesar de sus límites, tiene algo que ninguna máquina puede replicar del todo: la capacidad de transformar la información en sabiduría. Y la sabiduría, esa mezcla de conocimiento, experiencia y ética, no se descarga, ni se programa, y tampoco responde a la presencia o ausencia de pulsaciones eléctricas. Por el contrario, esta se cultiva en el diálogo, en la argumentación de las ideas, en el trabajo compartido, en el encuentro con el otro.
Por eso, más que temer que la inteligencia artificial nos reemplace, deberíamos preocuparnos de que no nos desplace de lo esencial. La pregunta que deberíamos hacernos no es si la inteligencia artificial puede superarnos, sino si estamos preparados para guiarla con sentido humano. Eso requiere una mirada profunda, comprometida y solidaria. No basta con saber cómo funcionan los algoritmos; hay que decidir para qué los queremos.
La buena noticia es que aún estamos a tiempo. A tiempo de formar líderes que integren el conocimiento técnico con la sensibilidad social. A tiempo de construir empresas que usen la inteligencia artificial no sólo para ser más eficientes, sino también más humanas. A tiempo de pensar políticas y una gobernanza ética que asegure que el progreso tecnológico beneficie a todas las personas, no sólo a quienes lo financian o lo desarrollan.
En definitiva, no estamos ante una disyuntiva entre dos inteligencias, sino frente a una oportunidad para redefinir lo que entendemos por progreso y desarrollo. En este camino, necesitamos más que nunca una inteligencia con corazón, una que no sólo sepa cómo usar la tecnología, sino que también se pregunte para qué.